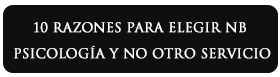Antes de empezar a hablar de este tema me gustaría trasladar a los lectores por un momento a otro lugar:
Estamos en la Norteamérica rural, tras la hecatombe del crack del 29 y las tormentas de polvo que engulleron las cosechas del norte de Estados Unidos. Tres hombres se reúnen, silentes y ceñudos, frente a una hoguera. A su alrededor se extienden vastos campos de cultivo de maíz y algodón, no muy diferentes del telón de fondo de toda Oklahoma. Pero para estos tres hombres no se trata de unos campos cualesquiera. Esa tierra ahora oscurecida por la noche es el único hogar que han conocido. Les fue legada de generación en generación y la mantuvieron a través del derecho que dan el trabajo honrado y el esfuerzo diario. Así fue para ellos y así había sido siempre. Pero hace unos días todo cambió, cuando el Gobierno decidió arrancársela de las manos. “No se produce lo bastante” dijeron y resolvieron entregársela por un precio mísero a grandes compañías que sabrían exprimir cada cosecha hasta dejar el suelo seco y estéril.
Esta noche, estos tres hombres intentan conseguir un respiro de la persecución constante a manos de las excavadoras que han derruido sus casas y de los hombres pagados por echarles de allí. Pasan las horas callados, serios, acompañando el rumiar de la poca comida que tienen con el de sus propios pensamientos. De repente y muy lentamente uno de ellos habla, quizás empujado por el silencio o hipnotizado por el bailoteo de las llamas. Lo hace despacio, como si tuviese que desenterrar cada palabra del fondo de su mente, pero sin detenerse. Habla de la rabia que siente, de la injusticia de lo que están viviendo pero, sobre todo, de la pesada tristeza que le embarga. Habla un buen rato pero en cuanto termina se arrepiente. “Quizás no debería haber hablado de esto. A lo mejor cada uno debe guardarse esas cosas en su cabeza”. Uno de sus interlocutores le mira amablemente y responde. “Has hecho bien. A veces un hombre triste puede soltar por la boca toda su tristeza o un asesino puede hablar del crimen y no cometerlo. Has hecho bien”. Y el silencio cae de nuevo.
Con esta escena de la novela Las uvas de la ira, el autor J. Steinbeck representa de forma íntima y poderosa uno de los pilares fundamentales de la terapia psicológica y al mismo tiempo uno de los aspectos más complicados a los que las personas que acuden a nosotros deben enfrentarse. Hablo de la verbalización de las emociones y experiencias negativas.
Expresar aquellas emociones que de verdad sentimos o confesar un suceso particularmente doloroso es a menudo un proceso muy costoso y que requiere de cierto trabajo personal. Al igual que el personaje de la novela, supone indagar profundamente en uno mismo y rescatar poco a poco la verdad subyacente. Y por si esto fuera poco, además deben superarse multitud de imposiciones externas que a menudo hacen presión para que mantengamos a buen recaudo este íntimo bagaje. Algunas de estas imposiciones adoptan la forma de roles de género como el del hombre viril que nunca llora o expresa otra emoción que no sea la rabia; o estereotipos sociales como el de la persona eficiente y resolutiva que afronta en silencio sus problemas sin importunar a nadie o la persona positiva, siempre optimista y con una sonrisa en la cara. Estos patrones de conducta tienden a ser adoptados en el entorno familiar y social o bajo el seno de determinadas culturas, y llevan aparejadas creencias que acabamos interiorizando. Algunas de las más comunes son “Llorar es de débiles”, “No gustaré a los demás si no soy siempre simpático”, “Mis problemas son míos y de nadie más”, etc… Otras veces, simplemente no estamos capacitados para lidiar con la clase de dolor o incomodidad que genera enfrentarse a estas cosas, y las apartamos u obviamos alejándonos de ellas.
Y sin embargo, contar lo que a uno le aflige es condición necesaria (y a veces incluso suficiente) para el proceso de sanación psicológica. No se trata sólo de aportar al psicólogo información útil para la evaluación y tratamiento. El transformar esos sentimientos desagradables en palabras que transmitimos a otro ser humano tiene en sí un efecto terapéutico muy significativo. En la década de los 90, los trabajos de los psicólogos sociales B. Rimé y J. Pennebaker pusieron de manifiesto que aquellas personas que compartían socialmente sucesos de carácter traumático o emociones de carácter negativo tenían un índice de recuperación mayor y un mejor estado de salud que aquellos que no lo hacían. Más aún, se observó una tendencia natural en los participantes a compartir esta clase de experiencias, aunque ésta pudiera acabar anulada por diversos factores sociales y psicológicos. Incluso a nivel neurológico, hablar abiertamente de recuerdos desagradables o dolorosos ayuda a su reprocesamiento, de forma que la impronta en la memoria emocional se reduce (haciéndose más tolerable) y se reorganiza ordenadamente en la memoria verbal.
Pero es importante señalar que al igual que conseguir expresar nuestro malestar mental de forma coherente puede ser una experiencia liberadora, hablar sin parar de ello no lo es. En los mismos estudios comentados más arriba, también se demostró en una segunda parte que aquellas personas que hacían de su bajo estado emocional el núcleo de su discurso en el día a día no sólo no mejoraban, sino que a la larga acababan empeorando. Esto no significa necesariamente que puestos a escoger sea mejor no decir nada. Simplemente señala la necesidad de ser consciente de la importancia de lo que se está revelando para uno mismo y del sentido que tiene hacerlo, que no es otro que la búsqueda del bienestar personal. Así pues, ni ocultarlo, ni regodearse en ello.
Finalmente, he hablado de las ventajas de contar aquello que a uno le afecta gravemente, pero no de la necesidad de que esto sea adecuadamente escuchado. A fin de cuentas abrirse de tal forma a alguien le deja a uno expuesto y da la sensación de quedar psicológicamente vulnerable y eso es también un motivo de peso para plantearse hacerlo. En ese sentido, es importante (aunque no completamente necesario para que se den los efectos positivos) que la persona a quien nos abramos nos escuche pacientemente y valide nuestra acción, tal y como hace el protagonista del fragmento de Las uvas de la ira con su abatido compañero. Y es que en el mundo actual, entre tanto coaching, tanta técnica psicológica, meditación, yoga, pensamiento positivo… es fácil que se pierda la piedra angular del contacto humano: expresar lo que se siente y ser comprendido por un igual.
Artículo escrito por Carlos Corzo ,Psicólogo en prácticas en el Centro de Psicología NB.